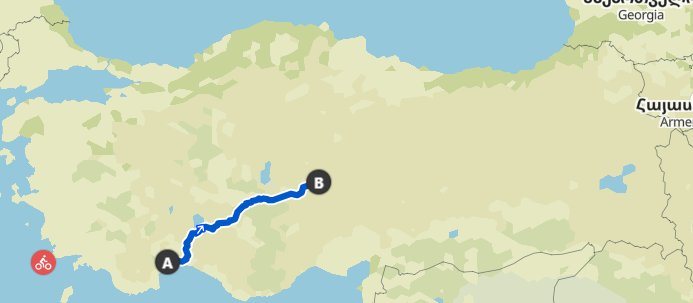Mi última historia terminó con un resumen sobre cómo encontré redención en mis últimos días en Rwanda.
Retomemos el relato en el penúltimo día antes de salir de este lindo país lleno de gente maravillosa.
La frontera terrestre entre Rwanda y Burundi está cerrada, así que n vez de cruzar directamente entre estos dos países, lo que tengo que hacer es salir de Rwanda, entrar a Tanzania, y pedalear sesenta kilómetros por montañas para entrar a Burundi.
Vamos que se puede.
Entonces, es Domingo. Día del Señor.
Aquí en África, domingo es lejos el día más entretenido de la semana. Tan así, que lo espero con ansias. ¿Por qué? ¡Porque en el Día del Señor hay misas!
Sé lo que estás pensando. Ir a misa no es lo más entretenido del mundo. Pero aquí en África la situación es distinta. No es como en Chile, donde el ambiente dentro del recinto es uno de piedad, silencio y respeto. Aquí la gente viene a festejar con todo su cuerpo, mente y alma. ¡Say Alleluyah!
Mientras pedaleo, paso por fuera de una iglesia tras otra. Cada una está en su propio mambo, con gente cantando a todo pulmón.
Hace ya tres años que dejé de ir a misa, pero es tanta la buena vibra que hay, que decido parar en una de ellas y entrar a participar.
A continuación, hombres, mujeres, niños y viejos bailando como si no hubiese un mañana. Juntos bajamos hasta el piso, aplaudimos sin parar, cantamos tan fuerte como podemos, y por supuesto, gritamos una y otra vez «Alleluyah!!».
El padre de esta iglesia es el mejor animador que he visto.
Es muy común escuchar gente criticando a estos padres, diciendo que son embusteros que se dedican a predicar y robarle plata a la gente. Por mi parte, feliz le pagaría a una persona para que cada Domingo me deje tan elevado como si Chile hubiese ganado el mundial.
Al rato sigo pedaleando. No he comido nada, pero tengo más energía que nunca. Cruzo unos cuantos cerros y campos de arroz con gente tranquila trabajando.
Son las cinco de la tarde. Oscurece en dos horas. Llego a un pueblo donde tengo que elegir entre dos opciones:
1)Seguir el camino pavimentado por una vuelta enorme que hace que te preguntes en qué habrán estado pensando los ingenieros al momento de planificar la ruta. Es una opción segura, pero larga y aburrida.
2)Entrar a un camino de tierra que sirve como atajo. No sé qué hay en este camino ni cómo serán las condiciones.
Claramente la opción 2 suena mejor.
Apenas entro a este camino, escucho una voz que dice «Juan Pablo, bienvenido al paraíso».
«¿Eres tú, Dios?», le respondo. «¿Es esta mi recompensa por haber ido a misa?».
En verdad no escuché ninguna voz, pero estoy en medio del cielo. Avanzo lentamente por un camino lleno de gente alegre que se detiene a saludarme como si estuvieran ante la presencia de un actor famoso. Jóvenes jugando fútbol, niños jugando con ruedas de bicicleta, mujeres y hombres sentados a orillas del camino haciendo poco y nada, disfrutando la vida. Lo mejor, es que nadie aquí nadie me pide plata. Me pregunto si seré el primer Mzungu (hombre blanco) que ha pasado por este camino.
Me detengo a orillas del camino para comprar plátanos, y el hijo de dos años de la vendedora se pone a llorar de miedo cuando me ve. No es la primera vez que me pasa, de hecho, este es el quinto niño que hago llorar por ser blanco (espero que sea por eso, y no por lo feo). Y cada vez que esto pasa, la gente alrededor se parte de la risa. Yo también me río, y trato fallidamente de mostrarle que no soy un monstruo.

Entre que avanzo como tortuga, que pincho rueda, y que paro a tomar té, se me hace tarde. Tengo que buscar un lugar para dormir. El problema es que en el lugar donde estoy no hay chance de encontrar un hotel, y menos uno barato. Y con tanta gente en el camino es casi imposible acampar. No hay donde esconderse, y si alguien te ve, te aseguro que todo el pueblo vendrá a visitarte en medio de la noche.

Reviso el mapa. La ruta dice que siga en línea recta cruzando un cerro enorme. La otra opción es bordear este cerro por un camino que va por la orilla de un pantano, y eventualmente lo cruza.
«Vayamos por el pantano, ¿qué puede salir mal?», pienso.
Con el paso de los minutos, encuentro la respuesta.
Primero que nada, noto que aquí no hay gente. Algo huele mal. En África siempre hay gente en el camino.
Segundo: resulta que, al igual que bosques, selvas, montañas, y prácticamente cualquier entorno natural, un pantano se comporta muy distinto durante la noche en comparación a cómo es de día. Mientras más baja la luz, más aumentan los sonidos salvajes. No veo nada, así que enciendo mi linterna frontal.
Al principio escucho ranas. Muchas ranas. Eso es normal. Varias de ellas cruzan por al frente mío, brillando en la oscuridad debido a la luz de mi linterna.
Al rato se suman a las ranas patos y bandadas de pájaros. Sigue sin haber problemas.
De un momento a otro, todo cambia. Empiezo a escuchar ruidos terroríficos. Si es que son verdad esas teorías conspirativas que afirman que hay alienígenas explorando nuestro planeta, estoy seguro que viven en este pantano. Los ruidos que escucho son exactamente a los que se oyen en «Alien vs Depredador». Me empiezo a asustar. No tengo problema con pedalear un poco en la noche, ¡pero me pudiesen haber advertido que pasaría la noche peleando a puño limpio con monstruos reptilianos!

Lo peor, es cuando empiezo a ver ojos brillantes que me observan en la oscuridad. Y no son pocos, son muchos. Es tanto el miedo que siento, que me cuesta respirar. Pero no tengo muchas opciones más que seguir avanzando en dirección a esos ojos.
¿Serán esos los alienígenas?
Menos mal, los dueños de esos ojos resultan ser gatos negros que se escapan de mí escondiéndose en el bosque. ¿Alguien me puede explicar qué mierda estaban haciendo gatos en un pantano en medio de la noche?
Según el mapa en mi teléfono, en poco rato llegaré a un camino que cruza el pantano. Más vale que sea un puente.
Apuro el paso, con la esperanza de que en pocos minutos saldré de esta situación. Mientras más me acerco a este puente, más reviso el celular. ¡Queda poco! Cuatroscientos metros. Trescientos metros. Doscientos. Cien. Cincuenta. Diez. ¡¡Estoy llegando al puente!!
De la nada, aparecen cuatro rwandeses corriendo hacia mí a toda velocidad.
Así como en las películas, veo mi vida pasar frente a mis ojos. Estos tipos me asaltan y me matan, o me matan y después me asaltan. No hay otra opción.
Todo pasa tan rápido, que no tengo tiempo para esquivarlos o escapar. Ni siquiera alcanzo a gritar. Llegan a mí a velocidad luz, y agarran mi bicicleta por todos lados.
-100 franc!- grita el jefe mientras agarra mi manubrio. (100 rwandan franc = 10 centavos de dólar).
-Wh…Wh…What??- le digo, pensando «¿Acaso no me quieren asaltar, descuartizar y esconder mis restos en el pantano?»
-100 franc! For crossing the water!
Recién ahí entiendo la situación.
Resulta que el «puente» para cruzar el pantano no es un puente. Es el mismo camino de tierra de siempre, solo que esta vez está cubierto por agua que te llega hasta las rodillas. Mis asaltantes, en realidad, son buenos tipos que corrieron hacia mí para ofrecer ayudarme a cruzar la enorme poza con mi bicicleta.
*Pido disculpas públicas por pensar que eran asaltantes, pero espero que se entienda dado la situación y la forma que se acercaron hacia mí.
Les digo que no necesito ayuda. Me saco los zapatos, y cruzo el agua pantanosa tratando de no resbalar, o que mi bicicleta no se tranque en medio de la poza. O ambos.
Me encantaría decirte que lo estoy pasando mal, porque supongo que así es como me debería sentir dado lo que estoy haciendo. Pero no. Me siento vivo. Estoy cruzando un pantano en medio de la noche, ¡en Rwanda!
Después del cruce, todo empieza a mejorar. Empiezo a subir un cerro que me aleja del pantano. El problema ahora es que, mientras más avanzo, más gente veo. ¿Cómo lo hacen para caminar y andar en bicicleta en medio de la noche? ¿Acaso esta gente tiene visión de rayos X? ¡Está oscuro como boca de lobo!
Justo cuando voy pasando por fuera de una iglesia se abre una oportunidad de diez segundos en la que no veo gente a mis alrededores. Apago mis luces, y avanzo a escondidas por un camino de barro hasta llegar a una plantación de plátanos que rodea la iglesia.
Quizás, si no hago ruido y no cocino, la gente del pueblo no vendrá a verme en la noche.
Al no poder cocinar, por primera vez en todo el viaje me acuesto a dormir con hambre. Gajes del oficio.
Los siguientes dos días consisten en pedalear hasta salir de Rwanda, y cruzar montañas empinadísimas de Tanzania en dirección a Burundi.
Estoy de mal humor.
En todo momento, tengo un solo pensamiento:
«Estoy yendo a Burundi, que según Google es el país más pobre del mundo. Si en Rwanda, la Dubai de África, me pidieron plata con obsesión compulsiva, ¿Cómo irá a ser Burundi?».
Siento como si estuviera yendo a la guerra por voluntad propia. Nada bueno puede salir de visitar un país un país que le gana en pobreza a Somalia. ¡Somalia es donde viven los piratas!
Pero no puedo seguir por Tanzania y saltarme Burundi. Sé que me arrepentiría si hiciera esto. Tengo que ver con mis propios ojos cómo es Burundi. La curiosidad domina mis decisiones. ¿Irá a pasar que la curiosidad mate a este gato?
Llego a la frontera con Burundi. Se acerca un policía serio que a primera vista parece ser duro como carne de perro.
Mantengamos el ejemplo del perro. Si este policía fuera un perro, sería un pitbull. Sus brazos son dos veces los míos. A ese hombre no lo botan al piso ni con cinco balas en el pecho.
Cuando estamos a un metro de distancia, me mira a los ojos y cambia por completo su actitud:
-Whats up my man?? -me pregunta con una sonrisa que muestra hasta las muelas, pidiéndome que choquemos nuestros puños.
Yo lo miro con sospecha. Si hay algo que me pone nervioso, es un guardia fronterizo. Y más aun en África. Pero por más que estoy a la defensiva, el tipo insiste en ser simpático como ningún otro. Al rato nos hacemos amigos.
Hago todo el proceso burocrático del visado, y entro a Burundi con el pie derecho.
El camino, como siempre, está lleno de gente. Estoy listo para empezar a escuchar los «GIVE ME MONEY!!» o los «MONEY MONEY» que ya son parte de mi esencia. Estoy listo para la guerra. Pero paso al lado de una persona, y de otra, y de decenas mas, y ninguna de ellas me pide plata. Más aun, cuando me ven se ríen y me saludan, o tratan de gritarme algo en francés para apoyarme. «Allez! Allez!».
Esperaba cualquier cosa de Burundi, excepto lo que estoy viendo. ¿Gente alegre? No puede ser que haya gente así de alegre en el país más pobre del mundo. ¡Me están engañando! Yo los saludo haciéndome el simpático, pero por dentro estoy pensando que todo lo que está pasando a mi alrededor es una actuación.
Entre gente simpática y gente extremadamente simpática, llego ya de noche a un pueblo donde encuentro un hotel barato donde echar los huesos. ¿El dueño? Simpático. ¿Los trabajadores? Simpáticos. Son tan alegres, que sentirse de mal humor al lado de ellos es misión imposible.
Me voy a acostar con muchas preguntas, y pocas respuestas.
Al día siguiente camino por el pueblo buscando un lugar donde tomar desayuno. Se me acerca un hombre de unos treinta años, y en vez de pedirme plata, me ofrece ayuda sin esperar nada a cambio. Tiene una sonrisa de oreja a oreja. Juntos caminamos por entre medio de unas casas a punto de caer con el más mínimo temblor, y llegamos donde unas señoras que nos sirven arroz, porotos y té. Es tan poco común que no me pidan algo a cambio por ayudarme, que esta vez me dan ganas de invitar a este tipo a comer. Por el total de ambas comidas pago $600 pesos chilenos. Lo sé, soy un ángel filantrópico.
Más que un viajero ciclista, por el resto del día me convierto como un psicólogo que está en medio de una investigación sobre felicidad. Analizo con detalle a cada persona que veo. Hombres, mujeres, niños y adultos.
En cada pueblo que paso, el mundo se detiene. La gente deja lo que está haciendo, y dedica unos segundos a sonreírle al Mzungu y desearle lo mejor. Pocas veces me he sentido tan bien.

Los burundeses son la gente más alegre que he visto. No hay comparación.
Me niego a pensar que esto sea verdad. He escuchado cientos de veces antes que la plata no te hace más feliz. Pero nunca pensé que sería tan extremo el caso. ¡Esta gente no tiene nada!
Lo normal, es que la ropa que usen esté rota. Y muchos de ellos no tienen zapatos.
Los niños usan de juguete ruedas de bicicleta en mal estado, botellas de plástico a las cuales ponen tapas que actúan como ruedas e imaginan que es un auto, o «pelotas» de fútbol hechas con basura y cordeles.
Comen porotos, arroz, ugali y matoke todos los días por el resto de sus vidas. Nada de pizza o chocolate.
Tienen un infierno de trabajo: cruzar montañas cargando cosas pesadas en la bicicleta, o cualquier sustituto igual de duro.
Cuentan con poco y nada de educación.
Y ni esperar que uno de ellos se enferme de diarrea. Sentencia a muerte.
No puede ser que gente con un estilo de vida así de duro sea la más feliz que he visto.
No calza.

Como dije antes, tengo más preguntas que respuestas.
¿Será que la alegría que estoy viendo es una forma de esconder la verdadera miseria?
Quizás algo tan simple como una sonrisa es el mejor mecanismo de defensa para olvidar que tu vida es terrible.
Por un momento pienso en todas las veces que he sonreído a alguien diciendo que «estoy bien», cuando realmente lo estoy pasando pésimo.
La diferencia, es que a mí se me nota en mis ojos que lo estoy pasando mal. A esta gente se les ve auténticamente felices.
¿Será que menos cosas materiales llevan a mayor felicidad? ¿A tal punto de ni siquiera tener zapatos? Cuesta creerlo, pero quién sabe.
He leído estudios de felicidad que dicen que, una vez que tienes lo mínimo para cubrir tus necesidades básicas (alimentación, seguro de vida, etc), más plata o cosas no te hacen más feliz. Me hace sentido.
Sin embargo, esta gente no tiene lo básico, y aun así se ve feliz.
Quizás ese estudio que leí está equivocado.
¿Será que la gente de Burundi tiene una capacidad genética superior para ser feliz?
En este caso, qué injusticia. Envidio a los burundeses.
¿Será que la gente de Burundi hace algo para ser feliz que los occidentales no hacemos? ¿Menos vicios, comidas procesadas, estrés laboral? ¿Más movimiento y contacto con la naturaleza?
Con tanta actividad física, esta gente tiene un estado físico impresionante. Por ejemplo, lo normal es que un grupo de diez niños troten conmigo por kilómetros yendo cerro arriba. A pie descalzo. ¡Y yo en bicicleta! Parece como si no se cansaran. Es difícil ver a alguien con sobrepeso.
Quizás las cosas que hacen y los pensamientos que tienen los llevan inevitablemente a ser gente inmensamente feliz, mientras que nuestro estilo de vida occidental nos inclina a convertirnos en babosas estresadas con dolor de espalda, problemas para dormir, malas relaciones personales, vicios, y cansancio al subir al segundo piso de nuestras casas hipotecadas.
¿Será que estoy loco, y todas las sonrisas que veo son proyecciones en mi cabeza?
Esta opción es muy posible. África, por fin lograste soltarme un tornillo.
Lamentablemente, esta historia no tiene un final digno de contar, así que tengo que terminar el relato abruptamente. El resto de los días en Burundi me dediqué a recorrer la capital y rodear el lago Tanganyika.
Lo interesante de todo lo que acabo de escribir, es que encontré alegría en el país más pobre del mundo.
Me encantaría decirte que encontré respuestas a las preguntas que formulé dos párrafos atrás, pero no es el caso. De hecho, mi mayor motivación de escribir acerca de Burundi es empezar una conversación con mis lectores. Quiero saber sus opiniones. Quizás alguno de ustedes tiene la respuestas que ando buscando.
¿Qué crees que explica la felicidad que vi en Burundi?
Por más que busqué miseria en el país más pobre del mundo, no la encontré. Debido a lo corta que es la Visa de turismo, sólo pude pasar ocho días en este paraíso. Quizás, si hubiese pasado más tiempo, habría encontrado la realidad detrás de esas sonrisas. Jamás lo sabré.
Cruzo a Tanzania con un buen recuerdo de Burundi.
¿Te gustaría apoyarme en mi viaje por el mundo? ¡Regálame un café!